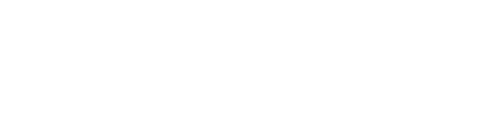A una de mis hijas le gusta que la asusten, la otra no soporta estar preocupada.
La que disfruta el miedo tiene 12 años: no quita el ojo de los programas policiacos, cabildea para que la dejemos ver películas de Stephen King y se tranquiliza con los audiolibros de Harry Potter. Su hermana, de 7 años, nunca es más feliz que cuando ve Jefe en pañales y una caricatura francesa llamada Miraculous: Las aventuras de Ladybug, protagonizada por Marinette, una superheroína inspirada en las mariquitas. Le gustan las cosas que terminan bien.
Así que, incluso antes de nuestro extrañísimo año de aislamiento pandémico, era casi imposible encontrar algo que las dos quisieran ver en la televisión. En general, evitábamos el conflicto porque gran parte del tiempo estaban —y siguen estando— separadas de manera poco natural. Orli, la de 12 años, ha pasado muchos días en el hospital a lo largo de los últimos 15 meses, recibiendo quimioterapia, o sufriendo sus secuelas, o recuperándose de siete cirugías de diversa complejidad. En el hospital, Orli vio Cómo eliminar a su jefe conmigo y con mi pareja, su padre Ian, hizo maratones de terror. En la casa, su hermana Hana, vio Sing! (una y otra vez) y The InBESTigators, una serie australiana en Netflix sobre una pandilla de niños que resuelven misterios.
Aun así, por fortuna, pasamos tanto tiempo juntos que con frecuencia tengo que andar buscando algo que podamos ver en familia, un refugio de la escuela en línea y los microbios, los hospitales y la preocupación, así como de tratamientos que son peores que la enfermedad, además de la frustrante invasión de los eternos videojuegos que las niñas juegan durante horas sin parar. Todos necesitamos medios para disipar el aburrimiento constante inducido por la COVID-19. Yo quería que nos entretuviéramos en algo juntos.
Pero, pasada tres cuartos de nuestra travesía pandémica, nos quedamos con las manos vacías. Entonces me acordé de Gilmore Girls.
El programa, sobre una (muy) joven madre soltera extremadamente unida a su hija adolescente, debutó hace aproximadamente 21 años en el canal WB, la cadena que también nos dio Dawson’s Creek, y estaba dirigido a un público parecido: chicas inteligentes y despreocupadas. Se emitió durante siete temporadas, seis de las cuales estuvieron a cargo de la formidable directora y guionista Amy Sherman-Palladino.
Aunque sabía de las Gilmore, cuando se estrenó yo era demasiado joven para interesarme en Lorelai Gilmore, de treinta y pocos, y muy mayor para que me importara Rory, una joven que va a la secundaria, y a mi parecer demasiado virginal y perfecta. Después de la universidad, me fascinó el realismo de Los Soprano, pues estaba empeñada en crear mi propio drama en un apartamento sin pasillos que fue robado dos veces y en gastar en viajes el poco dinero extra que tenía de mi sueldo de periodista principiante.
Ahora que soy mayor que Lorelai, sus problemas me parecen reconfortantes por la falta de complejidad, y la devoción de Rory por su madre me parece envidiable. A todas nos encantó su relación de mejores amigas. Fue el escape perfecto mientras el 2020 se convertía en el 2021.
A mediados del invierno, nos instalamos en una rutina casi diaria de visitar Stars Hollow por las noches, el pueblo ficticio de la serie ubicado en Connecticut. Es una especie de Leave It to Beaver posfeminista en Estados Unidos: la cafetería casi nunca cierra y está dirigida por un solo hombre, un melancólico rompecorazones al estilo de los años 80. Todos los negocios son locales y a todos les va bien. Ian se escapaba a menudo para trabajar, pero las chicas y yo estábamos enganchadas.
Siempre está soleado en Stars Hollow, a menos que nieve y entonces es mágico. Nadie está embobado en sus teléfonos, incluso al inicio parece que nadie tiene un celular. Hay una emocionante inmutabilidad en sus preocupaciones. Nadie está nunca verdaderamente en peligro.
La tensión central del programa es la continua frustración de Lorelai con sus padres, caricaturescamente adinerados y aficionados a los cócteles. Ellos se sienten infinitamente decepcionados de su hija, a pesar de que ella ha logrado un éxito bastante decente: una gran casa con un porche amplio, un trabajo que le gusta, suficientes ingresos para salir a comer fuera todos los días y una ciudad llena de gente que se preocupa enormemente por su familia. (El reparto incluye a una efervescente Melissa McCarthy y cameos de Carole King, cuya canción “Where You Lead” es el tema de la serie, que te dan ganas de cantar cuando lo escuchas).
La profundidad de la convivencia entre los personajes nos parecía algo de otro mundo, pues estábamos aislados, lejos de la familia, la sinagoga y la mayoría de los amigos. Conocemos de lejos a nuestros vecinos inmediatos —una relación de puros “holas”—, pero nadie sabe si Orli está en casa o en el hospital. Y la verdad es que la mayor parte del tiempo no me disgusta poder evitar el escrutinio que conlleva la vida en un pueblo pequeño.
Las tramas funcionan gracias a la intensidad con la que los dos personajes principales se aman. La relativa “nada” de sus días, como en el programa Seinfeld, se siente como lo que podría haber sido la vida si nadie estuviera enfermo y todo, más o menos, saliera bien siempre. Los famosos diálogos de Sherman-Palladino, sabiondos, rápidos y de un vocabulario muy rico, mantienen muy ácida la dulzura de Gilmore Girls.
La serie se basa en la idea de que el pasado persigue a las Gilmore (el embarazo adolescente de Lorelai) y el futuro reside en Rory. Pero el presente es, por suerte, algo que se da por sentado: hay trabajo, hay escuela, hay amores, hay rupturas, nadie se preocupa mucho de que el día siguiente no amanezca tan fresco y brillante y lleno de cafeína como el anterior.
Eso nos consoló. No pensamos en el pasado porque su normalidad complica nuestra anormal vida actual. No podemos planificar ni siquiera unas semanas en el futuro cuando esperamos noticias sobre los próximos planes del tratamiento de Orli. Estamos “presentes”, como me insisten en tantas clases de yoga, porque no hay otro lugar donde descansar.
Así que nos quedamos con las Gilmore. Las niñas encimadas una a cada lado del sofá, bien apretadas contra mí como una cobija antiansiedad, hasta que el programa amenazó con hacernos perder el interés. En la temporada seis, los guionistas separaron a Rory y Lorelai durante varios episodios; la madre y la hija habían dejado de hablarse debido a la decisión de Rory de abandonar Yale de forma temporal. Nos molestó lo terriblemente fuera de lugar que resultaba tanto para la aplicada Rory, que siempre había sido una joven demasiado motivada como para actuar de manera impulsiva, como para Lorelai, porque parecía imposible que pudiera ser feliz sin su hija. Su alejamiento rompió el hechizo.
Mientras tanto, en el hospital, durante un fin de semana en la unidad de terapia intensiva y luego, unas semanas más tarde, después de una operación para extirpar una lesión pulmonar maligna, Orli y yo vimos un maratón de Ginny and Georgia, una historia diferente, más oscura, también de una madre adolescente, pero con un reparto menos blanco y un argumento secundario queer. En casa, Hana y yo vimos una serie sobre una niña y un caballo. Los cuatro, Ian incluido, nos refugiamos en los clásicos: La princesa prometida, El mago de Oz.
Tenía la esperanza, me doy cuenta ahora, de que llegaríamos al final de 153 episodios de Gilmore Girls y en ese tiempo nuestras propias vidas se habrían normalizado: la vacuna habría llegado, el cáncer de Orli volvería a estar en remisión, la primavera habría roto nuestro aislamiento. Solo dos de esas tres cosas han sucedido. La seguridad sigue siendo difícil de alcanzar, la normalidad es un palimpsesto.
Me consuela que nos quede una temporada. Así que aquí seguimos, en nuestra isla de maratón de series, un sofá azul pavorreal que compré en una época en que la frivolidad de “¿Siempre me va a gustar este color?” estaba entre mis preocupaciones más acuciantes. Una época en la que yo, como Lorelai, podía preocuparme tanto por las decisiones del pasado como por la promesa del futuro, contenta de que mi presente fuera tan ordenado como Stars Hollow.
(*) Sarah Wildman es editora del departamento de Opinión de The New York Times. Es autora de Paper Love: Searching for the Girl My Grandfather Left Behind.
La versión original de este artículo fue publicada por NYTimes, y puede leerse acá.