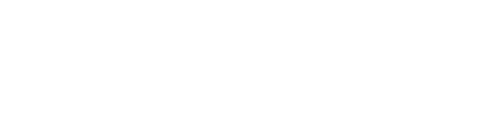SÃO PAULO, Brasil — Desde el balcón de mi apartamento puedo ver un estacionamiento de ambulancias. Durante más de un año, mi hija de 2 años y medio y yo hemos monitoreado —de manera ávida y ansiosa— los movimientos de las diez ambulancias que están estacionadas ahí. Es el tipo de entretenimiento que tenemos ahora.
“¡Mira, otra está regresando!”, me dice, apuntando hacia una ambulancia que se detiene y apaga sus luces rojas y blancas. No es un análisis exactamente riguroso, lo sé, pero juzgo la gravedad de la pandemia observando este estacionamiento. Desde inicios del año, cada vez menos ambulancias permanecen inmóviles. Ahora, durante el día, es común ver tan solo uno o dos vehículos en el estacionamiento y nunca están mucho tiempo. Tan solo esperan un momento y se marchan de inmediato, resonando sus sirenas, para responder la llamada de alguien.
Las estadísticas oficiales confirman nuestras observaciones. En el estado de São Paulo, donde vivo con otros 46 millones de personas, la tasa de hospitalizaciones por la COVID-19 aumentó a más del doble en las cuatro semanas del 21 de febrero al 21 de marzo. A inicios de abril, fueron internadas en hospitales un promedio de 3025 personas al día, un incremento del 58 por ciento en comparación con el comienzo del mes anterior. Intento explicarle a mi hija, de una manera alegre, que esas ambulancias están transportando gente enferma al hospital, donde les van a dar una medicina sabor a frutas y se van a aliviar muy rápido.
Cuando veo el desfile incesante de ambulancias, intento no sonar desesperada. Intento evitar que mi voz diga todo lo que sé de las 543 personas que han muerto desde finales de febrero tan solo en São Paulo mientras esperaban una cama de hospital, de las más de 370.000 personas que han perdido la vida en todo el país… y de que tal vez falte lo peor. (Después de todo, en el hemisferio sur, el invierno está a la vuelta de la esquina). Sin embargo, no puedo ocultar la impotencia y el enojo que siento, atrapada en un pequeño apartamento durante quién sabe cuánto tiempo, viendo cómo se desencadena la tragedia.
No obstante, hubo un glorioso intermedio. A inicios de febrero, mi esposo y yo inscribimos a nuestra hija en una escuela privada con muchos árboles y aire limpio. Los salones de clase son amplios y ventilados, y hay muchas clases al aire libre. Nunca la había visto tan feliz. Su desarrollo social y emocional se elevaron como la espuma. Cantaba sin ningún motivo aparente y conversaba sobre sus nuevos amigos.
Sin embargo, a inicios de marzo, mi hija dio positivo por coronavirus. Tuvo síntomas leves: fiebre baja, moqueo nasal, tos. Le dimos catorce gotas de acetaminofén una vez cada seis horas durante tres días, lo cual no le encantó, pero obedeció responsablemente. Sus compañeros y maestros también estuvieron catorce días aislados, aunque ninguno dio positivo. Se recuperó con rapidez; mi marido y yo dimos negativo. No pudimos rastrear la fuente de la enfermedad, aunque supusimos que debió ser alguien de la escuela. “¡Una infección inmaculada!”, bromeaba mi esposo.
Para cuando terminó nuestra cuarentena, a mediados de marzo, el gobernador de São Paulo había declarado un estado de emergencia y había cerrado todas las escuelas. El virus estaba arrasando el país y cobrando una cifra récord de vidas. Una amiga que trabaja de enfermera me comentó que ahora era común ver tráfico de ambulancias enfrente de los hospitales. Afuera de nuestro apartamento, el estacionamiento estaba a reventar.
Fue un incremento que se veía venir a todas luces. Desde que el virus llegó a Brasil el año pasado, en realidad, nunca hemos tenido un cierre de emergencia como tal, ni a nivel regional ni nacional. Aunque los gobernadores estatales y los alcaldes de las ciudades han intentado instituir algunas restricciones, el presidente Jair Bolsonaro no ha dejado de defender la libre circulación de la gente… y, en consecuencia, del virus.
El resultado no podría ser más crudo: en promedio, hay más o menos 3000 muertes al día, una cantidad impactante a causa de una nueva variante más contagiosa del coronavirus. De las muertes diarias por la COVID-19 a nivel mundial, en este momento, Brasil representa casi una tercera parte. En decenas de estados, las salas de cuidados intensivos están al 90 por ciento de su capacidad o más. La palabra calamidad se queda corta para describir la situación.
La distribución de vacunas, caótica al principio, sigue siendo lenta. Mi padre de 72 años por fin recibió su segunda dosis hace diez días; mi madre de 67 años acaba de ponerse la primera dosis la semana pasada. Tan solo el 4,5 por ciento de la población está completamente inmunizada, en comparación con el 25 por ciento de Estados Unidos. Nuestro sistema de salud pública es capaz de hacer mucho más, pero simplemente no tenemos las vacunas necesarias. Nunca debemos olvidar que el año pasado el gobierno de Bolsonaro rechazó una oferta de 70 millones de dosis de la vacuna de Pfizer.
Muchos otros países están empezando a salir de la crisis, mientras que el nuestro se hunde cada vez más en la catástrofe. No obstante, a Bolsonaro —quien ha sido contundente al desalentar el distanciamiento social, las pruebas y las vacunas— no le podría importar menos. “Ya basta de preocuparse y chillar”, dijo en marzo. “¿Cuánto más seguirá el llanto?”.
Sin las vacunas ni la voluntad política para detener el virus, no nos quedan muchas opciones. No podemos tomar las calles para protestar —al menos no sin un alto riesgo de infección— y las próximas elecciones son dentro de un año y medio. Más de 370.000 brasileños se fueron para no volver. En cuanto al resto de nosotros, seguimos viviendo como prisioneros en nuestras propias casas, mientras vemos las ambulancias pasar.
(*) Vanessa Barbara es editora del sitio web literario A Hortaliça, autora de dos novelas y dos libros de no ficción en portugués, y colaboradora de Opinión.
Este artículo fue publicado originalmente en NYTimes. Acá podés ver el original.