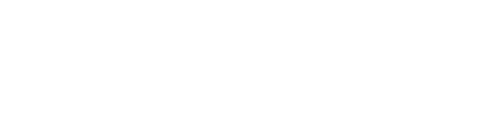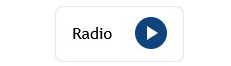La ciudadanía no confía en los políticos, descree de los jueces y mira de reojo a los fiscales. En sentido inversamente proporcional, la sociedad empieza a mirar a los periodistas con la esperanza de que pueden suplir a aquellos que no han sabido combatir la corrupción, ya sea la ocasional o la estructural.
Es usual que ello suceda, cada tanto ocurre. Es una situación cíclica, que supo vivirse en el fragor del menemismo y luego de que explosionó la fugaz Alianza de 2000/2001.
No es un fenómeno local, sino que también ocurre en otros lares del planeta. Como si los periodistas fueran superhombres que pueden resolver lo que el poder judicial —el poder real acaso— no logra acomodar.
El gran disparador fue el destape del escándalo Watergate por parte de los cronistas Carl Bernstein y Bob Woodward desde las páginas del Washington Post, hecho que obligó a renunciar a Richard Nixon a la presidencia de EEUU en 1974.
Antes de ello, a principios del Siglo XX —y fines del Siglo XIX—, hubo una movida similar, impulsada por quienes eran las grandes plumas de los medios de la época, como Jacob Riis, Upton Sinclair, Lincoln Steffens e Ida Tarbell. Se trató de investigaciones que mostraron la corrupción en estado puro, siempre en detrimento de la cosa pública.
Lo que se destapó en esos días molestó al entonces presidente Theodore Roosevelt, quien en 1906 decidió comparar a los hombres de prensa con “rastrilladores de estiércol” —Muckrakers—, basándose en un cuento de John Bunyan llamado “El progreso del peregrino”.
Lejos de molestarse, los periodistas adoptaron con orgullo el nuevo “apodo” y decidieron que, si querían descubrir la mugre, ciertamente su tarea era esa: hurgar en la mierda. Fue el nacimiento del periodismo de denuncia, que retomó su ímpetu en la década del 60/70 para nunca volver atrás.
En Argentina, uno de los principales exponentes fue Raúl Scalabrini Ortíz en 1940, con su investigación sobre la traza de los ferrocarriles argentinos, que beneficiaba a intereses británicos.
Luego llegó el turno de Rodolfo Walsh, en 1957, con su monumental “Operación Masacre”, que desnudó los crueles fusilamientos de 12 civiles en un basural de José León Suárez.
Mucho más podría contarse, como la creación de equipos de investigación por parte de diarios como Clarín y La Nación —que poco después serían desactivados—, pero lo relevante es lo otro. La percepción social de que el periodista todo lo puede, que llega a lugares donde los jueces no se animan.
Es una verdad a medias, una realidad tergiversada por el cristal opaco de la desesperanza social.
Lo cierto es que los periodistas no suplen —ni reemplazarán jamás— a los jueces y los fiscales. Y así debe ser, se trata de tareas totalmente diferentes, con metodologías de trabajo que pueden complementarse, pero jamás reemplazarse entre sí.
Los primeros trabajan sobre la base de fuentes de información, de diversa índole. Los segundos necesitan más certezas, pruebas, evidencia.
En ese contexto, es peligroso que la ciudadanía haga reposar sus esperanzas en los hombres de prensa: terminarán decepcionados.
¿Acaso puede un cronista poner preso a un funcionario o exfuncionario público? Es obvia la respuesta.
Está muy bien que los hombres de prensa investiguen y eventualmente descubran hechos de corrupción. Lo que está mal es que se pongan en el lugar que no les corresponde. Cada uno debe ocupar el sitial que le toca: los jueces en el estrado judicial, los periodistas en los medios de comunicación.
Como dijo alguna vez el criticado escritor galés Andrew Matthews: “Debemos mantener un equilibrio entre nuestras necesidades y las necesidades del prójimo”.