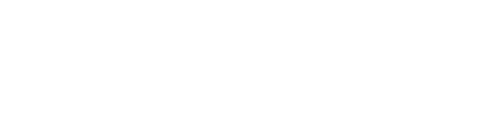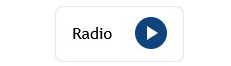Cuando veo a mi madre en la pantalla sosteniendo sus mancuernas de medio kilo color rosa intenso, empiezo a reproducir Circle of Life del cantante que ella llama “Elton Johns”. Empezamos con giros de hombros, seguidos de círculos de brazos, pasos laterales básicos y —su favorito— puñetazos hacia delante.
Lleva puesto el rompevientos de ciclismo que mi hermano usó en su época universitaria, hace casi tres décadas. Siempre le quedó grande, pero ahora queda nadando dentro de ella como si se la hubiese tragado una bolsa de plástico.
Hace tan solo un año, mi fornida madre de 84 años podía subir conmigo las empinadas colinas de San Francisco. Sin embargo, desde que ocurrió la pandemia, se ha encogido, se ha vuelto tambaleante e incluso se ha caído un par de veces. Ahora, en la pantalla con sus pelos ondulados, intenta hacer ejercicio conmigo, pero sus movimientos son lentos.
Reprimiendo mi angustia, grito a un volumen más fuerte que el de la música: “¿Puedes levantar más la pierna, mamá?”.
Antes del coronavirus, ella y yo dábamos paseos todos los fines de semana a una cafetería o al parque Lafayette, donde los perros jugaban y los lugareños practicaban taichí con la bahía de San Francisco como telón de fondo. Pero hacía un año que el centro de vida asistida de mis padres estaba cerrado, lo que significa que hacía un año que ella y yo no nos veíamos en persona.
Durante los primeros meses, la llamaba muchas veces al día para ver cómo estaba. “Mamá, ¿estás bien?”. “¿Te has estado lavando las manos?”. Le imploraba que mantuviera su mente y su cuerpo activos: “¡Si no te sigues moviendo, te convertirás en un vegetal!”. “¡Mira las noticias!”.
Alrededor del Día de Acción de Gracias, cuando estaba claro que no podríamos reunirnos para las festividades decembrinas, empezamos a vernos por FaceTime para hacer ejercicio, lo que en su japonés nativo llamamos “taiso”. Rápidamente descubrí que no podía simplemente llamar y esperar que ella pulsara el botón de su computadora para conectarnos. El proceso requería instrucciones paso a paso, recordatorios y una intrincada planificación.
Mucho antes de la pandemia, había instalado una “cámara para niños” en el apartamento de mis padres en el centro de vida asistida para vigilarlos. Mi padre, de 85 años, tiene demencia y no puede caminar solo y yo también me preocupo por mi madre. Ahora me aseguro de ver la transmisión de la cámara antes de llamar para ver si está durmiendo la siesta, lavando la ropa o atendiendo a mi padre enfermo.
Si está libre, la llamo y le digo: “¡Hola, mamá! ¿Cuándo hacemos ‘taiso’?” y le recuerdo que busque sus lentes de lectura para que, cuando se encienda la computadora, pueda ver y pulsar las opciones correctas en la pantalla. La cámara me permite ver que está frente a la computadora, pero no lo que hay en la pantalla.
“Mamá, ¿qué ves?”, le pregunto. “¿Una pantalla negra? ¿Algo verde que dice FaceTime?”.
“¿FaceTime? ¿Qué botón?”.
Las primeras semanas tuve que repetir las instrucciones cinco o seis veces. Cuando levantaba la voz, mi gentil y ecuánime madre se quejaba. Al imaginar que los mensajes de mis compañeros de trabajo se acumulaban en otra ventana, mi ritmo cardiaco aumentaba.
“¿No lo ves?”, decía, sabiendo que le exigía cosas que ella estaba perdiendo la capacidad de hacer y que me arrepentiría de perder la paciencia.
Los días que nos conectamos rápidamente, saboreo la victoria y le digo: “¡Buen trabajo, mamá! Lo lograste a la primera”.
Aparece en mi pantalla con unos lentes de lectura de color turquesa que hacen que sus ojos sean caricaturescamente grandes. Su pelo atado hacia atrás es una gorra blanca sobre una capa de negro teñido, un recordatorio de cuánto tiempo ha pasado desde que pudo visitar la peluquería.
Su computadora de escritorio solía ser su lugar feliz. Durante horas, enviaba correos electrónicos a sus amigos o redactaba su próximo “tanka”, un género de poesía japonesa. Antes de irse a la cama, nos enviaba correos electrónicos a mi hermano y a mí, deseándonos un sueño reparador, aunque acabáramos de hablar por teléfono. Incluso cuando los hijos adultos la visitaban mucho después de que nos hubiéramos mudado, le gustaba arroparnos y preguntarnos si estábamos bien abrigados. Ahora, hace esto a mi padre.
Solo hicieron falta unos meses de encierro para que perdiera todo el interés por su computadora. Cuando empezamos a practicar “taiso”, tuve que recordarle dónde estaba el botón de encendido.
Ahora que llevamos meses en esto, necesita menos orientación. En los días buenos, podemos pasar seis o siete canciones sin que el wifi se congele, el personal interrumpa o mi padre necesite atención.
No hablamos mucho durante el “taiso”. Yo modelo un movimiento y ella me imita. Empezamos con melodías lentas y nos despojamos de las pesas para pasar a la música más rápida. La atraigo con Circle of Life. Ella se balancea con los brazos por encima de la cabeza.
“Es una canción triste, pero me gusta”, me dice. “¿Aún está vivo Elton Johns?”. Y luego: “Mira, este brazo no sube tanto”.
A veces agrega cosas a mis movimientos, agitando los dedos como una bailarina tonta. Cuando está de muy buen humor, agita los brazos hacia el techo para exigir una canción más rápida.
“Mamá”, le digo. “¿Puedes hacer tu imitación de una lavadora?”. Solía ser una imitadora magistral. Sin dudarlo, sacudía el tronco hacia los lados, con las manos agitadas a los costados, inexpresiva. Sin duda, todavía puede hacerlo. “Vamos a hacer ese movimiento, así que presta atención”, le digo. Durante el estribillo de I Love You Always Forever de Donna Lewis, grito: “¡Lavadora!” y agitamos nuestros torsos como si hiciéramos un ciclo de lavado.
En diciembre, mientras movíamos los brazos al ritmo de Do They Know It’s Christmas?, me acordé de cuando era adolescente y coreaba esa canción con los amigos de la preparatoria. De pronto estaba en el dormitorio de mi infancia: la alfombra color melocotón, las paredes adornadas con pósteres de Springsteen y Nike: “Just Do It”.
Por aquel entonces, mientras la radio sonaba en nuestra casa de Nueva Jersey, mamá podía estar doblando la ropa en el sofá, friendo verduras rebozadas en aceite crepitante para hacer tempura o espolvoreando canela en los pasteles de café que había horneado.
Ahora, camina sobre el mismo lugar con pequeñas pesas rosas, observándome con tanta atención que tengo que contener las lágrimas.
Veo muchas historias en el rostro de mi madre: su infancia en un Japón destrozado durante la Segunda Guerra Mundial; la menor y única niña de cuatro hermanos; la pérdida de su querida madre a causa de una enfermedad cuando tenía 10 años; el trabajo en una fábrica en Estados Unidos para apoyar la carrera de profesor de mi padre en Rutgers; las burlas de sus compañeros de trabajo por su acento y por comer bolas de arroz en el almuerzo.
Las arrugas alrededor de sus ojos hablan de los muchos años en los que se levantaba a las 5:30 de la mañana para viajar durante 90 minutos a Manhattan, donde trabajaba como asistente de oficina. Por la tarde, su trabajo continuaba en casa, con horas de cocina, tareas domésticas y crianza de los hijos.
Cuando trabajé en la ciudad después de la universidad, ella y yo viajábamos juntas desde casa y de vez en cuando nos reuníamos para comer nuestras bolas de arroz en un banco de la ventana del World Financial Center. En ocasiones especiales, nos invitábamos al bufé del Hilton, donde comíamos hasta que nuestras faldas parecían fajas.
Ahora su ceño fruncido delata la constante preocupación que tiene por mi padre, que tiene dificultades para comunicar sus necesidades. O su confusión acumulada por el largo aislamiento: “Ya no sé qué pasa”, dice. “¿Cuándo se acabará esto?”. Pero en este momento de “taiso”, su cara dice: “Estoy contigo. Puedo hacerlo”.
Aprovecho el momento. “Mamá, ¿todavía puedes hacer tu imitación de un león marino?”.
Empieza, con los codos pegados a las costillas, mientras sus manos se golpean descuidadamente y su cabeza se balancea.
“¡Sí!”, le digo y las dos nos reímos.
Al final de una buena sesión, se acomoda en su silla con los brazos abiertos, cierra los ojos y sonríe.
“¡Buen trabajo, mamá!”, le digo, pero lo que quiero es abrazarla.
El “taiso” no siempre sale bien. Cuando mi madre está deprimida o confusa, o cuando yo me siento frustrada por sus dificultades con la tecnología, hacemos una mueca de disgusto o nos lo saltamos. Pero hago el esfuerzo casi todos los días, con la esperanza de revivir una parte de mi madre que temo que estamos perdiendo. El “taiso” no sustituye nuestras conversaciones ni me libra de mi omnipresente paranoia, pero nos da un respiro momentáneo, una especie de santuario virtual.
Si no fuera por la pandemia de covid, nunca habría sabido que mi madre y yo podemos divertirnos juntas sin estar realmente en el mismo lugar. Recientemente, hemos empezado a agregar sus movimientos de león marino en el comienzo de Open Your Heart de Madonna. Ella es la mamá león marino y yo soy la bebé y estamos conectadas pase lo que pase.
Damos aplausos. “¿Lo estoy haciendo bien?”, le pregunto y ella asiente.
Durante un año, eso era todo lo que teníamos. Pero este Día de las Madres, por fin tendríamos mucho más: un día juntas, en persona.
(*) Erika Shimahara es administradora educativa en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford.
Este artículo fue publicado inicialmente por The New York Times. Click acá para ver el post original.