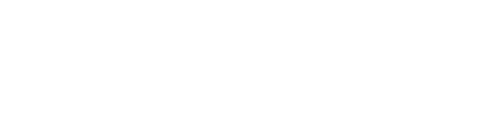legué a la Casa de Gobierno seis minutos antes de las 11 de la mañana. Daniel Scioli me esperaba en el patio de la Gobernación, en el centro de La Plata. Desde ahí, caminamos por los interiores hasta la residencia oficial para tener la primera y única reunión de la transición. Era el miércoles 25 de noviembre de 2015. Había pasado un mes exacto desde la elección provincial y faltaban quince días para que yo asumiera como la primera gobernadora mujer de la provincia de Buenos Aires.
Unos días después, en nuestro primer encuentro a solas con Mauricio en las oficinas del partido, le conté que había una sola cosa que no quería que me pasara siendo gobernadora. No era perder las siguientes elecciones, ni siquiera eran los costos que sabía que iba a enfrentar en el cargo. Mi mayor miedo era dejar de ser yo. Volverme irreconocible en esos cuatro años que tenía por delante. Era una idea que me daba vueltas con fuerza desde aquella reunión en La Plata.
Había sido la primera vez que yo iba a la residencia del gobernador, el lugar donde se suponía que tenía que vivir a partir del 11 de diciembre. A diferencia de la Casa de Gobierno, que estaba muy deteriorada, la residencia parecía una embajada, con salones lujosos, mozos, un piano. Yo venía de recorrer durante un año y medio los 135 distritos de la provincia y me chocó encontrarme en ese edificio de la Belle Époque que había diseñado Alejandro Bustillo y que la gobernación había restaurado hasta dejarlo impecable. Era un choque enorme con la realidad de la provincia, que ni siquiera podía pagar los sueldos de diciembre. Un choque enorme con los miles de calles de tierra que yo había recorrido, con las casas de zanjones en las veredas y agua de pozo, con las guardias colapsadas de los hospitales y los cuarteles de bomberos listos para salir a asistir a los inundados en cada lluvia. La residencia que encontré era parte de un mundo completamente distinto del que yo había conocido.

Fui acompañada por Hernán Lacunza, que iba a ser mi ministro de Economía; Fede Salvai, mi amigo y futuro ministro de Gobierno; Roberto Gigante, por estrenar el cargo de ministro coordinador, y Julio Conte Grand, entonces procurador general porteño que iba a acompañarme en la Secretaría Legal y Técnica de la provincia. A ellos los recibieron el jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, y la ministra de Economía, Silvina Batakis. Me acuerdo que nos dieron una hoja de papel, literalmente, con una tabla de Excel con números de la provincia. Eran todos falsos.
Pero lo que más me impresionó de aquella reunión fue el propio Scioli. Yo quería que me mostrara los números de tesorería, que me dijera cómo estaba la caja provincial, cuál era el nivel de endeudamiento autorizado que tenía, cómo venía la compra de alimentos para entregar a fin de año a los barrios más populares…un montón de asuntos básicos para poder transitar diciembre, pero él me llevó a dar una vuelta por la residencia para mostrarme los placares, y en un momento me dijo que creía que yo tenía que comprar un avión nuevo para uso de la Gobernación. No sé si quiso darle una dimensión personal a nuestro encuentro, nunca entendí qué quiso hacer. Parecía tan disociado, como si viviese en una realidad paralela, que me dio miedo la sola idea de que algo así pudiese pasarme a mí. Yo no quería que el poder me dejara en ese lugar. La alfombra roja, los secretarios, la residencia, el avión. Había llegado a ese lugar para servir, para cambiar la realidad, para no olvidar nunca la provincia real, la que había recorrido y a la que tenía que seguir escuchando.
La escena fue muy diferente cuatro años después de aquel encuentro. Recibí a Axel Kicillof en el despacho de la Gobernación el 31 de octubre de 2019 y tuvimos una larga charla. Después de los saludos y las felicitaciones, nos concentramos en los temas más sensibles que él iba a tener que enfrentar apenas asumiera como gobernador, entre ellos, el estado de las cuentas de la provincia. Ahí mismo coordinamos un primer encuentro entre Federico Salvai y el futuro jefe de Gabinete de Axel, Carlos Bianco, quienes, a su vez, coordinaron reuniones entre sus equipos y los nuestros. Hubo entre seis y ocho reuniones en cada ministerio, donde ambas partes trabajaron a conciencia para hacer la transición. Incluso le entregamos al gobierno entrante un proyecto de presupuesto 2020 para facilitar el desarrollo de su propio proyecto, y a pedido de Bianco les entregamos una memoria con miles de páginas con información sobre el estado del gobierno.
La escena de diciembre de 2015 y la escena de octubre de 2019 son una muestra de las distintas formas de sentir y estar en la política en Argentina. Una de ellas es la disociación, un recurso muy frecuente entre quienes gobiernan. Es un mecanismo defensivo, de preservación, para no aceptar la realidad y construir en su lugar un mundo paralelo en el que uno siempre tiene la razón, aunque evidentemente no sea así. La culpa siempre es del otro, el esfuerzo propio nunca es suficientemente reconocido. Y entonces ocurre algo terrible: los políticos se vuelven insensibles. Empiezan a hablar como autómatas, repiten una y otra vez lo mismo, eluden respuestas, evitan el reconocimiento de errores, solo se defienden y atacan. Como si nada más importara, solo tener razón. “La inseguridad es una sensación.” “Hicimos más que los gobiernos anteriores.” “Las críticas son producto del odio de la oposición.” “La culpa es de los medios que tienen una visión sesgada.” “Las protestas están armadas.” “La economía es una pesada herencia”.
No hay nada que desampare más a la gente que sentir que quienes gobiernan no saben lo que pasa en la realidad. Es peor que recibir una respuesta equivocada. Porque esa respuesta equivocada se puede corregir, pero la indiferencia es mucho más costosa. En cambio, sentir empatía con lo que le pasa al otro y reconocerlo, aunque duela, es el primer paso para poder ayudarlo. Sin eso no hay respuesta correcta posible, nunca.
El temor a que eso también me pasara a mí, el miedo a dejar de ser yo misma incluso sin darme cuenta, fue el sentimiento que más me atravesó siendo gobernadora. No creo que sea un riesgo que corren únicamente los dirigentes oportunistas y especuladores. Vi muchas personas a las que yo respetaba volverse víctimas del ego estando en el poder. La impotencia de no sentirse reconocidos, el encierro en entornos que no cuestionan nada, no aceptar que los votantes no eligen a una persona, sino lo que cada uno de nosotros representa en ese momento, y que eso puede cambiar porque no es algo eterno.
Yo misma tuve mis propias batallas cotidianas para no perderme en esos errores. A veces gané. A veces perdí. Pero me preocupé mucho durante esos cuatro años por tratar de sostener algunas normalidades todas las semanas: ir a la farmacia o a un kiosco, ir al cine en Morón con mis hijos, hacer compras en el supermercado cada tanto, almorzar en la casa de mis padres los domingos. Esperaba que esas pequeñas rutinas me siguieran recordando cuál era mi mundo real, de dónde venía y adónde iba a volver. También me propuse empezar cada día de mi gestión en contacto con la gente. Un hospital, una escuela, el living de una familia que me invitaba a su casa, un comedor en un barrio popular una vez por semana. Esos encuentros siempre tenían el mismo objetivo: escuchar, escuchar y escuchar. Aun con todas esas precauciones, también tuve mis momentos de disociación y alejamiento en el gobierno, momentos que hoy forman parte de mis aprendizajes. Porque aprendí que nadie en el poder está exento de que esto pueda pasarle, y aprendí que requiere mucho esfuerzo y mucha conciencia evitarlo.
Por eso, hoy no soy alguien que crea haber tenido razón en todo lo que hizo ni que necesite ser reivindicada. La necesidad de reivindicación puede ser un problema para quienes dejamos el poder. Más tarde o más temprano, buscamos que la gente diga que teníamos razón, aun cuando no nos votó. El ego, una vez más, hace trampa en la política, y para evitarlo hay que enfrentarse a uno mismo, todos los días.
Por eso, quizá por haber hecho ese esfuerzo, solo después de mi derrota en 2019 entendí a qué se debía aquella desconexión que había visto en Scioli cuatro años antes: era alguien que, después de haber tenido todo, tenía que enfrentarse a una vida normal, sin cargos, sin poder. Alguien que tenía que volver a una realidad de la que había estado alejado, resguardado por protocolos y estructuras y personas, durante muchísimo tiempo.
El problema es que el costo emocional de no convertirse en otra persona estando en el poder es altísimo, porque la disociación aleja, pero también protege. Hace que la realidad no duela, y esto lo aprendí en esos años como gobernadora. Y justamente por eso, ya no soy la misma. Aquel desafío que me había impuesto al ganar la gobernación era imposible de cumplir: no soy la misma María Eugenia que cuando asumí. Soy una María Eugenia más madura, como persona y como política, porque aprendí muchísimo. La provincia me dolió, me enfrentó con mis propios límites, me dio una lección de humildad, me volvió más fuerte y también mucho más consciente de mis debilidades. Y aunque el precio haya sido muy alto, valió la pena. Valió la pena cada una de las peleas que nunca antes se habían dado en la provincia de Buenos Aires. Las que gané y las que perdí.
Y aprendí que esa escena breve que viví en la residencia de Gobierno en 2015 se repite hace décadas, todos los días, en cientos de situaciones similares de disociación. Porque Scioli no es un extraterrestre recién llegado de un planeta desconocido. No creo que todos los políticos que gobernaron en democracia fueran deshonestos o malintencionados. Fueron el producto de un sistema político del que todos somos parte y del que nadie queda afuera. Por eso sigue funcionando, porque todos lo necesitan y pocos se animan a tratar de cambiarlo, y esto también lo aprendí en esos cuatro años.
Estamos en un momento de enorme cuestionamiento a esa clase política, por su lejanía cada vez más grande con las necesidades de la sociedad, por refugiarse en un sistema con privilegios naturalizados, por su incapacidad de dar respuestas mientras busca permanentemente un culpable, alguien más a quien señalar por haber hecho todo mal. Estamos llenos de diagnósticos y de culpables, pero sin rumbo. Sin futuro. Moviéndonos solo entre el presente y el pasado. Es un momento que revela que este sistema político no da para más, y que hay que modificarlo para no seguir apostando exclusivamente a la vocación y la convicción de las personas honestas que llegan al poder. Porque nadie está a salvo de que esto le ocurra, pero no podemos seguir apelando a las actitudes heroicas individuales y a que durante cuatro años alguien honesto tenga que dar una pelea inhumana para que el sistema no lo convierta en un político más. Un político que pierde credibilidad en cuanto llega al poder, que no puede dar respuestas, que no dice la verdad, que es corruptible.
En mi gabinete faltaron mujeres, y si bien había razones que explican eso, hoy me parece inexcusable
Hay que cambiar las reglas para limitar esa capacidad de daño y avanzar hacia un nuevo sistema donde la descalificación y la denuncia no sean la forma aceptada de hacer política, pero también donde no haya impunidad para quienes cometen delitos en el poder. Con una ficha limpia para ser candidato, donde quienes quieran ocupar un cargo público no hayan sido condenados por ningún delito. Un sistema que no acepte las reelecciones indefinidas para nadie, en ningún lugar. Donde no esté establecido que un año se gobierna y el siguiente se hace campaña. Donde no se sigan necesitando miles de fiscales para “cuidar el voto”. Donde se entienda que no aceptar una boleta única y electrónica solo es funcional al poder feudal.
Los funcionarios que toman decisiones que afectan a millones de personas y trabajan de verdad, sin calentar sillas inútiles de directorios ni ocupar asesorías fantasmas tienen que tener un salario acorde a las capacidades y las responsabilidades que eso supone. Hay que fortalecer su independencia frente a las presiones de distintos intereses. Ser parte del sector público no puede ser solo para quienes ya tengan un patrimonio propio o no busquen el progreso económico. O peor, un refugio para los deshonestos.
Los ciudadanos tienen que poder votar en libertad, sin convertirse en rehenes si eligen en sus provincias o municipios a alguien de otro partido. El látigo y la billetera no pueden definir la relación entre la nación, las provincias y los municipios, y los compromisos y resultados deben ser claros. Tenemos pendiente la discusión de la ley de Coparticipación desde hace veinticinco años y mientras tanto seguimos convalidando inequidades y discrecionalidades. Y tampoco puede ser algo sorprendente que una mujer sea gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Los espacios de poder tienen que respetar la equidad de género. Yo fui testimonio de esto, pero no supe o no pude trasladarlo a mi equipo de trabajo en la provincia. En mi gabinete faltaron mujeres, y si bien había razones que explican eso, hoy me parece inexcusable.
No son cambios fáciles para la política ni para la sociedad. No hay una sino muchas grietas construidas desde la desconfianza en el otro. Y también desde la comodidad que otorga el prejuicio: es mucho más fácil hacer política si hay buenos y malos. Corruptos y honestos. Neoliberales y populistas. Ricos y pobres. Indiferentes y sensibles. La realidad en blanco y negro no requiere respuestas complejas, solo culpables, gritar más fuerte y ganar la siguiente elección para demostrar que teníamos razón. Esta actitud nos trajo hasta acá. Nos hizo perder tiempo y credibilidad. Y nos hace volver una y otra vez al mismo lugar, como está ocurriendo en esta nueva crisis.
Yo creo que es mejor tomar otro camino, más difícil, más largo, menos popular: el camino de tratar de entender al otro, de escuchar en serio en lugar de dar una respuesta automática, de querer que la sociedad elija por convicción, no porque el otro es horrible, sino porque nosotros somos mejores. Aun cuando eso suponga un riesgo, que es dialogar con los que piensan diferente. Muchos me dicen: “¿Cómo vas a dialogar? Hay cosas que no se pueden aceptar”. Pero no podemos seguir por ese camino. Propongamos entonces las reglas de un diálogo. Definamos cuál es la cancha en la que vamos a jugar.
Yo creo que la cancha son los acuerdos que los argentinos ya hicimos en estos casi cuarenta años de democracia. La Constitución es nuestra ley. No aceptamos la violación de los derechos humanos de nadie. No nos enfrentamos con los países hermanos. Cada chico que nace en Argentina tiene derecho a una asignación del Estado. Con avances y retrocesos, hemos sostenido y defendido estos acuerdos. Es un buen punto de partida. Queda mucho por hacer. Y mucho por aprender.